
Lo que me gusta de la vida es que no sé qué me depara para los próximos dos minutos. Este día fue más que eso: No sabía qué/dónde/cómo estaría-haciendo en los próximos diez segundos.
Queríamos libertad y terminamos rogando seguridad en un McCafé.
Tras el volcamiento de un sedán frente a nuestros ojos, y también frente a nuestros pensamientos individuales, el Terminal de Valparaíso se convirtió en el lugar más grato del mundo, donde nuestra mayor diversión sería hacer Buspotting, o sea mirar buses ir y venir de todos y hacia todos los lugares del angosto pero largo país. Hacer Buspotting sin intención de hacerlo, sólo por esperar un bus que llegaría una hora más tarde de los esperado y que se convertiría en el artefacto de cuatro ruedas al que más amor le he pensado entregar, en vez del Santamo que no pudimos conseguir y que, de verdad, nos hubiera ahorrado todo ese mal de estar viviendo aquellos momentos, pero que por otra nos hubiera impedido poder rescatar los recuerdos que vienen a nuestras mentes cada vez que escuchamos The Story de Brandi Carlile.
Algarrobo lucía su tradicional baguada costera a los curiosos turistas que llegaban hasta ella por motivos naturales e innaturales. Comenzamos a abandonar nuestras camas a la octava hora de la mañana, con un peso en los párpados mayor al habitual, sin saber que ese peso iría creciendo como una bola de nieve durante las siguientes veinticuatro horas, sin parar hasta la octava hora del día siguiente.
Días antes ya habíamos detectado la monotonía casi rural de la costa, sobre todo para cuatro jóvenes a los que la playa misma, pura-sana y sin aditivos, no les causa placer mayor que jugar naipes y acabar un Martini Rosso. Anotada en el inconsciente colectivo la rutinaria actuación que debíamos desempeñar como “jóvenes-en-la-playa”, decidimos jugar nuestro rol de “jóvenes-ordinarios” y salir en busca de lo que nuestros contemporáneos nominarían carrete.
Fuimos plasmando nuestras huellas de Converse a lo largo de varios kilómetros de playa, recorriendo entera la laguna artificial más grande (y larga) del mundo. Sólo una rejilla en altura nos separaba de un mundo con el que jamás habíamos soñado. Inmensos edificios que tapaban el sol; tranquilidad al por mayor; veleros, yates y lanchas; televisores de infinitas pulgadas asomándose de los cubículos de placer; una pirámide de cristal en medio de la laguna interminable. Lujos y boato eran irradiados por esa ciudadela que nos hacía un guiño para habitarla, pero que a la vez con una voz implacable nos decía que eso era sólo un sueño para nosotros si seguíamos con las vidas proto-intelectuales y no-materialistas que pretendíamos llevar. Debíamos reordenar nuestras vidas si queríamos habitar esa ciudad de oro y placer. Con nuestros virtuales sueldos de profesores de historia en un colegio fiscal con nombre de submarino ruso, no podríamos ni siquiera dar el pie para pagar uno de esos departamentos en San Alfonso del Mar. De un momento a otro, esos imponentes colosos de concreto nos habían convencido de hacer tres jornadas laborales, no tener hijos hasta los cuarenta ni pareja estable hasta los treinta, además de ahorrar peso por peso sin siquiera gastar para pagarle un asilo a nuestras propias madres. Ya habíamos reacomodado nuestras vidas. No nos interesaba el amor romántico que teníamos hacia lo que estudiaríamos, el único objetivo en nuestras vidas, ahora, era juntar los 160 millones que nos permitirían alcanzar la inalcanzable felicidad.
¡Beep-beep! Miré al piso y ya no era arena, sino asfalto lo que pisaba. ¡Beep-beep! Miré mis piernas y ya no caminaban tranquilamente, sino que corrían en busca de un lugar seguro. ¡Beep-beep! Miré a mi alrededor y ya no estaban los ultralujosos edificios que un momento atrás habían roto nuestros ideales. ¡Beep-beep! De un momento a otro, nos convertimos en la imagen que siempre tuve de las crónicas rojas de verano de los periódicos: Cuatro imprudentes jóvenes mueren arrollados por un camión en la autopista. Nos vimos corriendo por la autopista, esquivando los autos y buscando un lugar seguro: el vacío a nuestra derecha, que nos preparaba una muerte lenta a causa del ahogo; y, por otra parte, a nuestra izquierda, la carretera con armatostes de hierro y plástico volando a más de 100 Km/h y que en su frontis nos ofrecían una muerte rápida a causa del desangramiento que nos provocaría su atropello.
Nada de muertes hubo esa noche. Tampoco hubo diversión de algún tipo. Sí hubo planificación, planificación de un memorable día de trasnoche en la consumista ciudad de Viña del Mar.
Buscaríamos libertad. Seguridad teníamos, pero mucha seguridad hace ansiar la libertad.
22/1/08
Buspotting.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












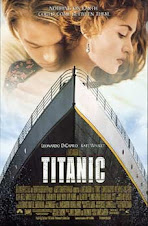

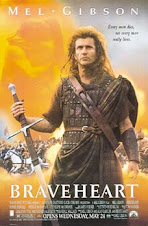




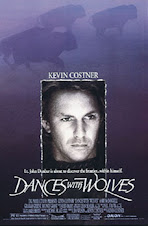




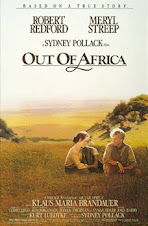
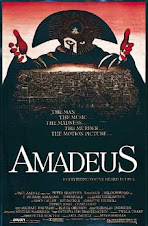

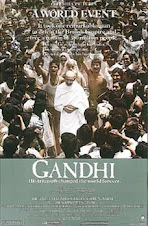


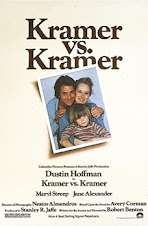


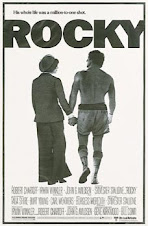






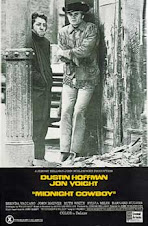









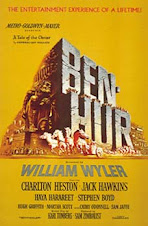

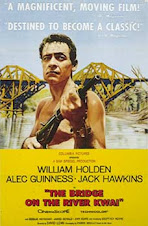
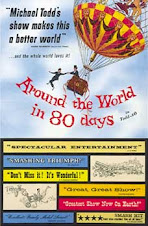
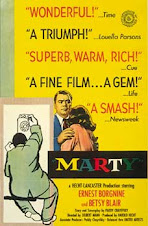


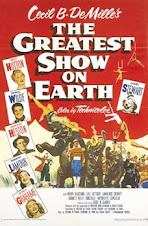


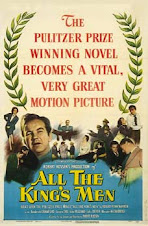


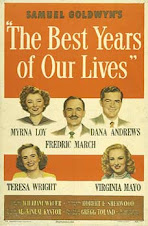




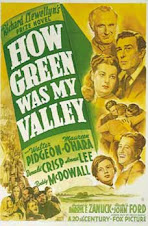

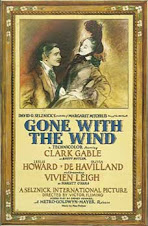

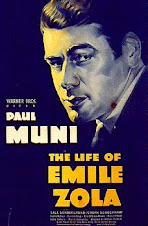



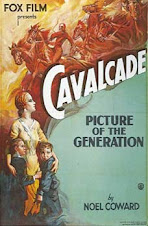

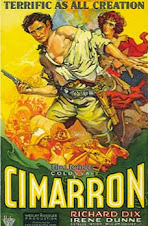




1 comentario:
Nicolás,
tanto tiempo; y , ahora, que modo de saber algo de ti...
Interesante texto aquel, me gusta el modo en que escribes.
Vi fotos de ustedes, me las mando K en la respuesta a un correo que le envie.
Espero todo bien y tengas un merecido descanso para luego integrarse a un mayor proposito...
Adiós, un abrazo
Publicar un comentario